Alcaldes, expertos y el mismo ministerio de Energía y Minas admiten que las regalías que la industria minera aporta al Estado son insignificantes. Los vecinos padecen contaminación del aire y del agua, caminos en mal estado y ruido. Sin embargo, ni municipios ni gobierno central destinan a ellos el poco dinero que el sector deja al país. En parte, porque la ley data de 1997 y no se ha reformado.

Texto: Pilar Rodríguez
Edición: José Luis Sanz
En Tierra Colorada Baja, Valle de Palajunoj, Quetzaltenango, la fruta en los árboles está cubierta de polvo blanquecino. Es una de las condenas por vivir junto a la mina Piedra Azul.
En menos de media hora, siete camiones cargados de roca cruzan la calle principal de la aldea y dejan atrás una polvareda que se cuela en casas y comercios. Los ojos arden, la garganta se cierra y cuesta respirar. Dos jóvenes empleados de la mina riegan el suelo y barren hacia la vereda ese polvo que nunca desaparece.
Minutos después, los camiones pasan de nuevo, y el polvo vuelve a flotar en el aire.
Un puñado de quetzales
Desde 1908 Guatemala ha tenido 18 leyes de minería. La actual, aprobada en 1997 bajo la presidencia de Álvaro Arzú, obliga a las mineras a pagar al estado un 1 % de sus ingresos por el material extraído que comercializan. La mitad va al gobierno central. El resto a la alcaldía donde opera cada mina.
El monto anual para un municipio puede alcanzar los Q1,335,252.89 que recibió Gualán en el ejercicio 2024. Otras cantidades son ridículas. Camotán, en Chiquimula, donde el 84.6 % de la población vive en pobreza, ingresó en los últimos cinco años un total de Q145.15 de la minera “Lela”. En 2024 el pago fue de Q2.00

El total que recibe el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no es, en proporción, mucho mayor. El Ejecutivo estima que en Guatemala hay 200 licencias de explotación activas repartidas en 106 de los 340 municipios del país. En 2024 aportaron al gobierno central Q3,690,337.70 en regalías. En lo que va de 2025 el ingreso ha sido de Q2,900,846.98, un monto similar a lo que la alcaldía de Mixco destina a químicos y accesorios para sus plantas de tratamiento de aguas.
“El aporte es sustancialmente muy bajo”, admite el ministro Víctor Hugo Ventura. “Es necesario ver la experiencia de otros países y hacer un cambio. Aunque no es fácil llevar esto al Congreso”.
Se refiere a los 21 intentos fallidos de reforma que la Ley de Minería ha tenido desde 2005, y que pretendían imponer mayores controles medioambientales o incrementar el porcentaje de regalías. Arabella Castro, presidenta de aquel Congreso de 1997 dominado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), argumenta que el objetivo de la ley era incentivar la llegada de inversión, pero también ella cuestiona que el aporte que dejan sea “tan pobre”. “Ya ha pasado suficiente tiempo para que los diputados o el propio Ministerio hagan una propuesta diferente”, dice.
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que Guatemala tiene las regalías más bajas del continente. Colombia impone las más altas respecto al mineral comercializado, con una horquilla entre el 5 % y el 12 % según el tipo de material extraído. Bolivia cobra entre el 3 % y el 6 %. República Dominicana un 5 %.


Incluso la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), que agrupa a 25 empresas del sector y es parte del CACIF, admite de forma tácita que las regalías son demasiado bajas. La directora ejecutiva, Lesly Véliz, dice que “desde sus filas se promueve hablar sobre las regalías”.
En 2012 los agremiados acordaron de hecho dar un 4 % extra a las municipalidades donde operaban, en concepto de regalía voluntaria. Los pagos se hacían al Banco de Guatemala y, de acuerdo con Gerardo Shell, asesor técnico de la Dirección de Minería, el dinero iba a un fondo de emergencia creado por el Ministerio de Finanzas.
Les movía, dice Véliz, “la importancia de promover desarrollo en los municipios hospederos de los proyectos”. “Cada socio aportaba directamente a las municipalidades”, dice la representante gremial, “y en muchos casos se notificaba al MEM para efectos de transparencia”.
El experimento duró solo cuatro años. Esos aportes “dejaron de existir por el vencimiento de acuerdos secundarios que los sustentaban”, dice de forma críptica Maricela Vidal, directora general de Minería en funciones. En 2024 la gremial anunció un nuevo Compromiso Minero, que propone más fiscalización del sector. La directora ejecutiva afirma que se debe “discutir el regreso de los porcentajes extra”.
Guadalupe García Prado, directora del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), un equipo multidisciplinario no gubernamental que monitorea el impacto de la minería en Guatemala, critica el porcentaje actual y destaca que, además, la Ley no fija un destino específico para los fondos. La mayoría de municipios, dice, no los reinvierten en las comunidades afectadas y “usan el dinero como parte de su fondo común anual”.
Gualán es ejemplo de ello. A diferencia de otras comunas lleva un registro detallado del uso que hace de sus ingresos por minerías. Los documentos oficiales muestran que entre 2016 y 2025 la municipalidad destinó un total de Q5,991,373.79, más del 80 % de sus gastos de regalías, a la amortización o pago de intereses por préstamos. El resto lo dedicó a gastos tan diversos como la compra de maquinaria para construcción (Q312,936.53 en 2023), útiles de oficina (Q3,498 en 2017) o la compra de prendas de vestir (Q15,000 en 2017 y Q551 en 2018 y 2019).
El mordisco en la montaña
Cuando Amílcar Rivas llegó en 2018 a la gerencia municipal de Quetzaltenango, al que pertenece el barrio Tierra Colorada Baja, encontró mesas de diálogo entre alcaldía, mineras y comunidades. Solo alcanzaron compromisos mínimos, como mejorar las carreteras usadas por las minas, pero varias empresas se retiraron alegando costos poco favorables. Piedra Azul, propiedad de Cementos Progreso, se quedó.
Juan Esteban Calderón es fotógrafo. Ha dedicado parte de su carrera a rescatar la memoria histórica del Valle de Palajunoj. Experto en observar, pasea por las calles polvorientas con los binoculares de su abuelo colgados del cuello. “Mi madre se mudó ahí en 2013 y recuerdo haber tomado fotos de las montañas”, dice. “Hoy es como si a la montaña le hubieran dado una mordida gigante”.
A simple vista, reinando sobre la aldea, se aprecian los cortes simétricos que bordean la dentellada: líneas rectas de color verde que distinguen la vegetación que sobrevive del vacío beige de la tierra extraída por Piedra Azul.

La vida cotidiana del valle está marcada por las explosiones. “He conocido vecinos que se quejan de las vibraciones”, dice Calderón. “En casa de mi madre lo que sí es evidente es el polvo: en las flores, en las frutas, en todo lo que se toca”.
Peter Krumbach, representante de ProMinas, la subsidiaria de Cementos Progreso que es propietaria de Piedra Azul, alega que cumplen “todos los requisitos de Ley y estándares internacionales”, incluyendo el de manejo de polvo. Presume de que su operación tiene incluso la certificación ISO 14001 en temas ambientales y sociales.
El polvo, sin embargo, está ahí. Calderón reclama presencia municipal. “No he visto inspecciones ni obras”, dice, y denuncia que los arreglos que hace la minera son “meramente estéticos” y no tienen impacto real en las comunidades. Las últimas tres semanas se intentó contactar dos veces a la minera en el número de teléfono que registraron en el ministerio, pero no hubo respuesta.
En lo que va de 2025 la municipalidad de Quetzaltenango ha recibido de Piedra Azul, que no es parte del Grenat, Q44,200.21, apenas un 0.006 % del presupuesto anual de la comuna, que es de Q832,598,760.39. El gerente explica que ese dinero se diluye “como parte de los fondos municipales” y se destina “en su mayoría a funcionamiento corriente”, sin repercusión directa en el valle. “El monto”, dice, “es insignificante”.
Krumbach alega que los vecinos han de ver “el impacto positivo” de empresas como la suya para “el desarrollo de las personas, comunidades y el país, más allá de las operaciones”.
La mina sabe lo que es mejor
La Unidad de Fiscalización del MEM es responsable de calcular las regalías. En teoría, verifica y audita las declaraciones juradas de ingresos que presentan las empresas, mientras la Dirección General de Minas hace inspecciones de campo y revisa informes de producción. “Necesitamos más recursos, más personas”, dice el ministro Ventura. Por eso, afirma, lo cobrado en regalías se destina a reforzar ambas áreas del ministerio.
Aun así, flotan sospechas sobre lo que declaran las mineras. Ventura asegura que planea implementar nuevos sistemas de información geográfica y usar drones para estimar el volumen de material extraído y “mejorar el cálculo de regalías”.
Hay razones para dudar. El OIE ha documentado que en 2006 la mina El Sastre, en San Antonio La Paz, El Progreso, vendió carbón aurífero casi al precio del oro, lo que hace sospechar que el mineral era más puro de lo declarado o se vendió más volumen del reportado. Un año después, el mismo material se vendió a un precio 100 veces menor. Se llamó en cuatro ocasiones distintas a la mina para incluir su versión en este reportaje o visitar sus instalaciones, pero no hubo respuesta.
Pero en el terreno, no todos desconfían.
El ostentoso bigote de Nubere Agustín López, alcalde de San Antonio La Paz, lleva tres períodos en el puesto. “Medio mundo quiere sentarse en esta silla, pero yo ya estoy sentado”, presume. Llegó en 2012 con el Partido Patriota, y se reeligió en 2020 y 2024 por Vamos. Sobre su silla tiene un retrato de él mismo. El 44.2 % de su municipio está en pobreza. En 2024 recibió de El Sastre Q17,162.46. Con eso, dice, pagan “tres o cuatro salarios mensuales, o la reparación de un par de computadoras”.
López asegura que intentó que la empresa dé fondos para llevar agua a las comunidades cercanas a la mina. “Dicen que no hay presupuesto”, cuenta. “Que no están sacando bastante producto, o que el proyecto está parado”. Él se conforma: “Ellos son los que saben lo mejor,” dice, “pero nosotros aquí perdemos”.
Sueña con proyectos de infraestructura vial pero explica que, para hacer algo “con cara bonita”, necesitaría alrededor de Q1 millón y medio. Cien veces las regalías de un año. La mina, se queja, tampoco reforesta.
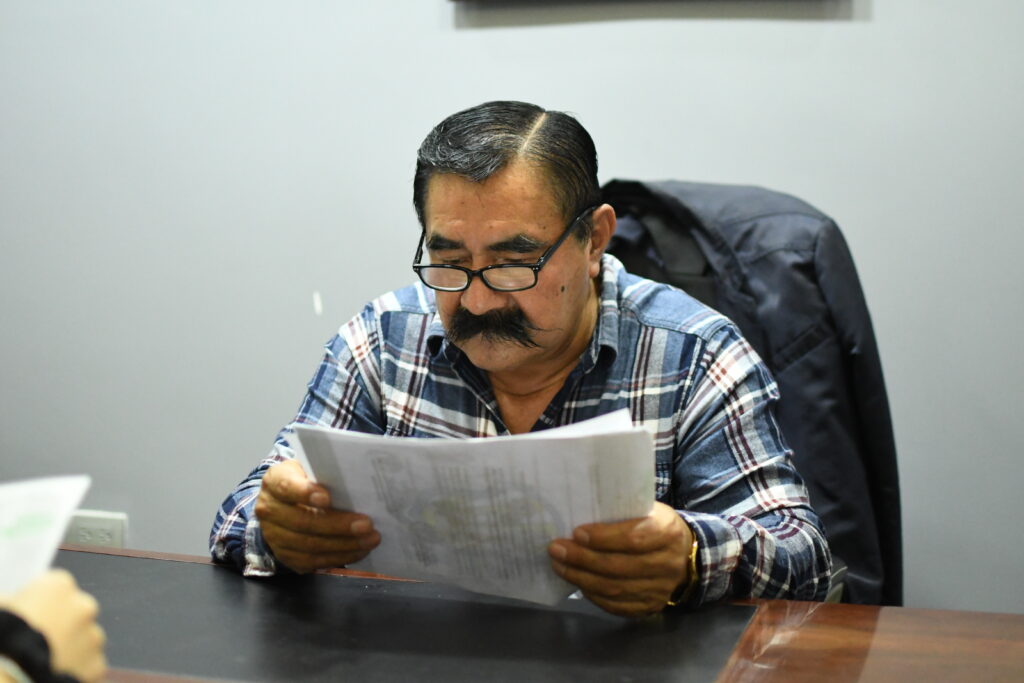
Mario René Rivas Rodríguez era hasta hace poco representante legal de Agrominerales El Gatio, S.A., una de las propietarias de El Sastre, y ahora es asesor sin sueldo de la comuna. Según el alcalde, en 2025 la empresa detrás de El Sastre ha cambiado de nombre tres veces.
Rivas argumenta que son “empresas diferentes, distintos accionistas”, y contradice al alcalde en el tema de la reforestación: “Puedo decir que las áreas explotadas por la mina han sido reforestadas y revegetadas”, asegura, y dice que entre El Sastre y la municipalidad hay buena relación. “En lo que hemos podido, siempre hemos estado a disposición”, dice. El asesor municipal defiende, claro, a su antigua empresa.
Una sombra que crece y crece
Arnoldo Carrillo vive desde que tiene memoria en la aldea El Plantón, a 20 minutos del casco urbano de San Antonio La Paz. Es vicepresidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) desde hace seis años.
La casa que comparte con su esposa y tres hijos colinda con el muro de contención de El Sastre. Lo ve todas las mañanas cuando sale a cultivar loroco y limones persas. Dice que él y sus vecinos temen que la mina crezca y haga desaparecer la comunidad.
Cuenta que uno de los puentes que llevan a la aldea fue remozado por los mismos vecinos hace cuatro años. Solía ser una ferrovía, pero ellos compraron cemento y metal y lo hicieron apto para vehículos. Durante la pandemia los camiones de la mina lo usaron a diario hasta dañarlo. Ante sus quejas, según Carrillo, encargados de la mina dijeron que el camino era de todos, y con apoyo del anterior cocode movilizaron a miembros de la misma comunidad para confrontar a quienes defendían el puente. “Ahí, frente a gente de la mina, nos amenazaron con machetes”, recuerda.
Las regalías, dice, deberían destinarse a llevarles agua potable, porque el sistema de extracción del pozo se averió cuando lo conectaron a un panel solar.
En Quetzaltenango, el fotógrafo Calderón opina algo similar. Cree que la comuna debería invertir las regalías en la salud, nutrición y educación de los niños del Valle. “Luego”, dice, “podrían hacer campañas para concienciar a quienes viven en el casco urbano de la importancia del área donde están las minas”.
Reclama que lo mínimo que debería pasar con ese dinero es que sean las comunidades afectadas las que lo disfruten. “Disfruten quizá es una palabra muy grande”, reconoce, “pero al menos que puedan sentir el regreso de los recursos que se sacan del terreno aledaño”.
Cómo desatar el nudo
El alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Sebastián Siero, cree que la solución es que las mineras, en vez de pagar a las comunas, hagan obras municipales. “Que construyan y entreguen obra terminada: una escuela, un pozo”, propone el también secretario del partido Unionista. “O que mantengan las carreteras o calles. Al final por ahí pasan sus camiones”.
La Grenat trata de alejarse del debate pero desliza que las obras hechas por mineras, según Véliz, “han tenido un impacto inmediato, a diferencia de las transferencias económicas, que no siempre se convierten en proyectos concretos”.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), rechaza la idea y recuerda que las regalías no son recursos privados, sino fondos públicos sujetos a normas estatales. “Esa obra entregada por la minera ¿la podría supervisar la Contraloría? ¿Quién garantiza que la minera ejecute bien los fondos y no se los quede?”, pregunta.

El diputado Samuel Pérez, que llegó al congreso con Semilla y ahora encabeza el partido en formación Raíces, considera “rígida” la visión de Siero y dice que debilita la autonomía al Estado: “Las regalías contribuyen al financiamiento estatal y deben responder a la visión del gobierno que el pueblo elija”, dice.
Por el impacto ambiental del sector, cree además que es “fácil” justificar que las empresas aporten un porcentaje mayor. “En otros países de América Latina, un mayor pago no necesariamente ha afectado las inversiones o las utilidades”, defiende.
Desde el ministerio, Ventura anuncia su intención de dialogar con las bancadas para impulsar una reforma a la Ley. Espera, dice, tener un análisis técnico del tema para el primer trimestre de 2026.
Véliz reafirma que las mineras están “dispuestas a revisar los porcentajes”, pero que un aumento “solo tiene sentido si hay un compromiso del Estado y municipalidades para que ese dinero se traduzca en resultados tangibles para la población”.
ProMinas acepta que revisar la ley “puede ser un ejercicio sano”, si se hace “desde la perspectiva técnica y procurando el cuidadoso balance entre promover la industria local, la atracción de inversión extranjera y el beneficio al desarrollo”. Se quejan de que la minería informal afecta “a toda la cadena de valor” y coincide con Grenat en que los montos pagados deben llegar “al destino correcto”.
Pérez ve un resquicio de esperanza: la posibilidad de que los diputados distritales promuevan reformas. “La actividad minera genera un descontento social fuerte y puede afectar su capital político”, dice, “sobre todo para quienes tienen fuerte presencia de minería en sus territorios”.

José Carlos Sanabria, líder de la bancada de Semilla tras la escisión de Raíces y señalado por el presidente Bernardo Arévalo como el representante de su agenda política en el Congreso, dice que la reforma “es una prioridad legislativa del Ejecutivo”. “Hemos conversado con diferentes bloques”, confirma. “No se ha consolidado una mayoría, pero, creo que hay condiciones para avanzar”.
Los antecedentes de su partido podrían ser un obstáculo para conquistar el apoyo de los partidos más conservadores: en 2022, Semilla propuso suspender por 10 años la licencia a proyectos mineros con área mayor a cinco kilómetros cuadrados, y subir las regalías al 51%: 40 % para el gobierno central y 11 % para las municipalidades. Es decir, aumentar 50 veces el porcentaje actual hasta una cota cuatro veces mayor que la de Colombia.
La iniciativa sufrió modificaciones el año pasado en su paso por la comisión legislativa: la moratoria se redujo a cinco años y se eliminó el aumento de regalías. La propuesta no ha llegado aún al pleno. Samuel Pérez admite que los montos de la iniciativa que él mismo presentó no tenían sustento técnico: eran, dice, “una herramienta puramente política para buscar el cese de la actividad minera en el país”.
Este reportaje fue posible gracias al apoyo financiero de Free Press Unlimited, que no influyó en su contenido. Además, se realizó de forma colaborativa junto al medio digital Quorum.



